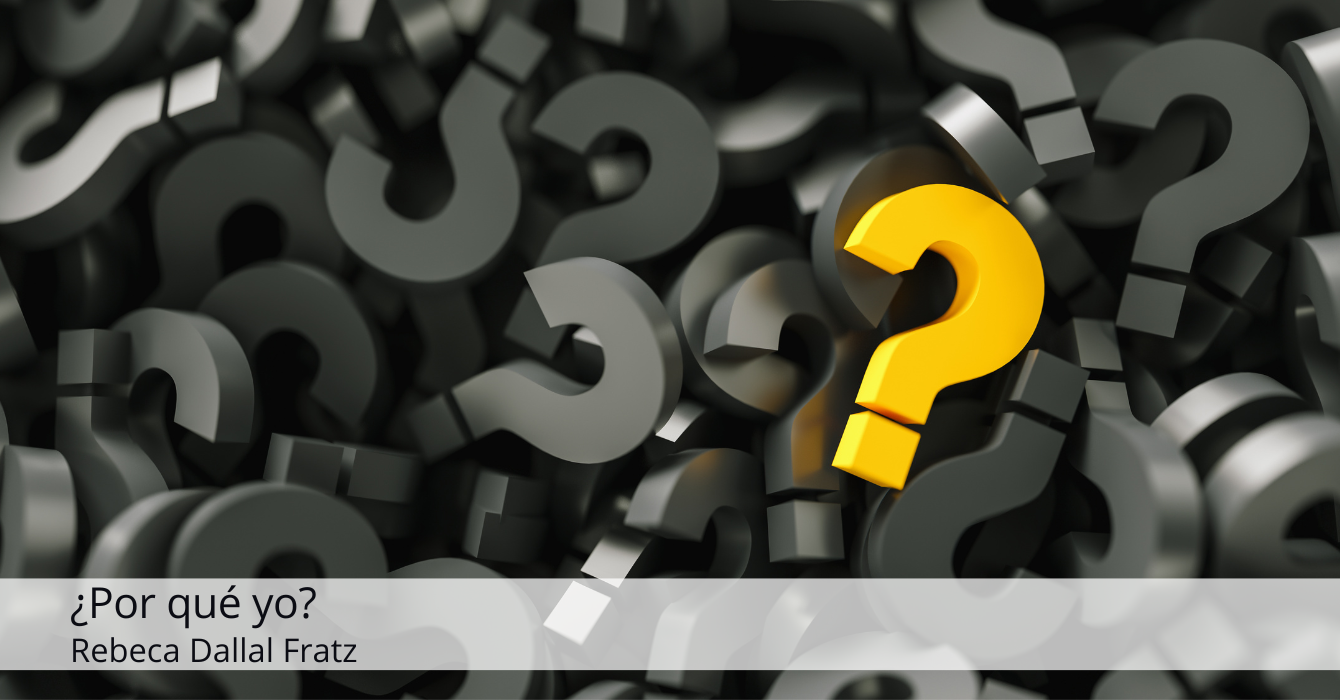Es una pregunta que nos hacemos con frecuencia, especialmente cuando nos pasa algo malo o en una mala racha.
Y la respuesta más pronta podría ser ¿y por qué no? Claro, es directa, poco empática y hasta un tanto cruel. Pero me parece que es la respuesta más realistsala que podemos obtener.
Al hacer esta pregunta, y otras tantas, quisiéramos escuchar como respuesta algo que nos asegure que cualquier asunto se resolverá de manera inmediata, sin esfuerzo, vaya, casi hasta con una disculpa sobre las molestias ocasionadas. ¡Magia!
Mientras mayor sea la amenaza, en particular cuando nuestra integridad física o emocional están en riesgo, más lo sentiremos como una injusticia de la vida. No pararemos de argumentar (tanto mentalmente como en pláticas) que hemos sido buenos y no merecemos tal castigo. Habrá un momento en particular cuando esta pregunta, ¿por qué yo?, se convierta en pensamiento central y será cuando recibimos la noticia de que padecemos una enfermedad incurable que dejará secuelas incapacitantes o nos llevará al final de la vida. Entonces nos sentimos vulnerables y perdemos la capacidad e imparcialidad de un ojo crítico y objetivo.
Elisabeth Kübler-Ross estableció la teoría de etapas que va de la negación al enojo, depresión y, eventualmente, a cierta tranquilidad que da la aceptación. Sin embargo, este proceso no brinda mucho consuelo, sobre todo para los pragmáticos, quienes más bien sucumben a cosas más banales como el enojo o aburrimiento ante situaciones que los enfrentan a su vulnerabilidad.
Enoja pensar que no podremos llevar a cabo planes por los que habíamos trabajado con tanto esfuerzo, o no ver los hitos de nuestros seres queridos, tampoco ser testigos de hechos históricos (¿el primer ser humano en Marte?).
De modo que a la pregunta ¿por qué yo? el Cosmos apenas y se ocupa en responder ¿por qué no? en un hecho de estoica ironía.
A veces nos ayuda pensar que sufrimos por una buena causa, o que el riesgo que enfrentamos le servirá a otros, en lugar de simplemente acepar el peligro o gravedad de nuestra situación. Pero la realidad es que cuando te ves inmerso en una situación adversa lo que menos quieres creer es que estás a punto de ser estoicamente condecorado como héroe, sólo te sientes impotente y frustrado.
Todos los clichés dan lugar a confirmar la crudeza de la realidad. La típica pregunta “¿Cómo estás?” viene acompañada por una regla tácita que te impide responder con completa honestidad porque en realidad nadie quiere escuchar los terroríficos detalles de tu trágica situación.
Perder la salud es algo que no pensamos hasta que sucede. Casi todo lo que damos por hecho en nuestras vidas es finito: la salud, los miembros de nuestra familia, nuestras adoradas mascotas, las personas que nos rodean, la juventud, las vacaciones y un sin número de cosas más.
Ahora que si hacemos un balance y sacamos cuentas de las situaciones buenas, agradables, felices o positivas en general, podremos ver que superan, y por bastante, a los malos tiempos. Está científicamente comprobado que notamos y recordamos más lo negativo que lo positivo, y esto tiene que ver con las raíces de la humanidad ya que era más importante recordar las cosas que ponían en riesgo la integridad. Actualmente las condiciones han cambiado drásticamente, pero esta habilidad se conserva ya que lo aprendido durante momentos peligrosos o difíciles se deben recordar en caso de que sea necesario aplicarlo en el futuro. Otro factor relevante es que culturalmente estamos acostumbrados a darle mayor relevancia a lo malo y no poner tanta atención en lo bueno.
Tal vez podríamos aprender a notar los momentos buenos, felices, y decir “¿y por qué no?” a fin de tener un enfoque más positivo y disfrutar la vida un poco más.
facebook Voces: https://www.facebook.com/vocesenelmundo/
twitter: https://twitter.com/rebecadallal